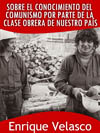El significado de la revolución rusa para el obrero.-
Un obrero, a diferencia de un campesino, no controla el conjunto de funciones o actividades necesarias para obtener el producto de su trabajo, y una vez obtenido este producto no controla el destino que se le da.
La pérdida del control técnico de su proceso de trabajo de los artesanos ya hemos visto que fue una larga secuencia histórica, que acabó trasladando toda la sabiduría técnica de los trabajadores a las máquinas y a la organización de éstas por parte del capital.
La creación del trabajo obrero, de la condición de vida obrera, del movimiento obrero y del pensamiento del movimiento obrero, es la otra cara de la creación del capital; es un mismo fenómeno. Por lo tanto se han de considerar, tratar y estudiar siempre como un mismo movimiento.
El capital, dijimos más atrás, no es una cosa, es una relación. Intentar destruirlo es, por lo tanto, un error. Y es un error porque se trata al capital como si fuese una “cosa”, y al capitalista como si fuese propietario de esa cosa.
En un primer momento el movimiento obrero pudo considerarlo así, y el motivo era, como siempre, el fiarse de las apariencias.
El capitalismo en su formación y desarrollo ha seguido dos fases muy importantes, que vamos a recordar enseguida. El obrero, el movimiento obrero, ha seguido en su formación y desarrollo esas dos mismas fases. Como hemos dicho, son el haz y el revés de un mismo fenómeno.
En una primera fase, el capitalista se limita a ser el sujeto que dispone de condiciones materiales (tierras, ganado, naves, minas, edificios, herramientas, materias primas- o, como ya sabemos, dinero para adquirirlos), que le permiten proponer al trabajador, que no disponga de ellas, que desempeñe su trabajo utilizándolas, quedándose el producto el dueño de las mismas, y pagando éste al trabajador lo que se llama su salario.
Ya hemos visto antes cómo se produce la ganancia, lo que ahora interesa reseñar es que, en esta primera fase, el trabajador conserva el control técnico de su actividad. El sillero sabe hacer sillas, el pastor criar ganado, el tejero hacer tejas y ladrillos, el albañil hacer casas. Lo que ocurre es que, como ellos no tienen los elementos necesarios para hacerlo por su cuenta, lo hacen por cuenta ajena.
En esta fase, el sistema se ve como reversible. Quien hace las casas, cría ganado, labra la tierra, hace sillas o tejas, por cuenta ajena, si dispusiera personalmente de los medios necesarios, lo haría por cuenta propia. Un ejemplo real fueron los jornaleros rusos que pasaron a ser campesinos cuando les repartieron las tierras de los nobles. Es decir, en esa fase del capitalismo, los distintos trabajos se podían realizar por cuenta propia o por cuenta ajena. La cuestión consistía en disponer o no de las condiciones materiales necesarias.
Es entonces cuando se puede pensar que el capital es una “cosa”. Si se dispone de ella se puede trabajar por cuenta propia, en otro caso se hará por cuenta del que dispone de esas cosas.
Es entonces cuando se puede pensar que la revolución consiste en coger por la fuerza esas “cosas” y cambiar así el sistema. Es lo que piensan en el movimiento de los sin tierra en el Brasil, actualmente. Es lo que pensaban los pequeños campesinos y los campesinos sin tierra (llamados campesinos pobres) en la Rusia de 1.917. Era la base de las peticiones de las reformas agrarias a comienzos de ese siglo XX en toda la Europa campesina.
El movimiento obrero, en esa fase, aún no ha madurado. Y esto es así porque lo que hemos llamado el obrero, el trabajo obrero, no existe; y no existe aún en su forma completa, porque el capitalismo aún no ha pasado a su segunda fase, a su madurez.
Cuando el capitalismo pasa a su segunda fase , el capitalista y su asesores (sus colaboradores) se plantean el trabajo, el proceso de trabajo, de otra manera. No parten del trabajador, de la persona del trabajador, para ordenar y planificar todo el proceso. La sabiduría, la habilidad, la experiencia y la fuerza del trabajador es sustituida por la aplicación racional de los principios científicos, incluida la aplicación de nuevas fuerzas físicas no consideradas hasta entonces como aprovechables en procesos de trabajo de tamaño individual, como por ejemplo el vapor de agua. Considerado así, se planifica el conjunto (por ejemplo la antigua carpintería), separando tareas a las que se aplican fuerzas masivas (por ejemplo la serrería, que ya no es movida por el brazo del hombre, sino por el salto de agua o por la electricidad), o herramientas distintas (el pintado a pistola), o el trabajo en cadena (en que el material va pasando por trabajadores distintos que le van haciendo aplicaciones distintas).
De forma que del carpintero que sabia realizar y realizaba todas las tareas propias de su oficio, pasamos al trabajador que vigila el funcionamiento de una máquina en la serrería y que ni siquiera ha visto hacer un mueble.
Este proceso de descomposición del proceso de trabajo individual en sus distintas tareas, para después ensamblar sus resultados parciales en el producto final, se ha hecho a espaldas del trabajador. Este proceso lo ha dirigido, lo ha promovido, lo ha protagonizado el capital, y en su nombre el capitalista.
El nuevo armazón material en el seno del cual entra a trabajar un obrero cuando lo contrata el empresario, ha sido montado sin contar, en ningún sentido, con sus características, ni con sus conocimientos: unas y otros han de adaptarse, por el contrario, a las exigencias técnicas del conjunto ya organizado.
La aportación que el obrero hace al conjunto es adaptada y aplicada al mismo por parte de la dirección del capital que, por lo tanto, es la que conoce su significado y su alcance. El obrero la desconoce, y no hay ninguna razón técnica para introducir al obrero en ese saber de conjunto.
Esta nueva organización del trabajo, completa la expulsión del trabajador del control o dominio de su propia actividad.
Privado desde la antigüedad, del poder de disponer de los frutos de su trabajo (esclavo, siervo , asalariado), ahora es apartado de la planificación, ordenación y dirección del mismo.
Esta “doble miseria” de la que hablan los estudiosos, convierte al trabajador en obrero.
En esta segunda fase del capitalismo es en la que éste, mediante la transformación técnica del proceso de trabajo, toma en su mano la dirección del mismo, y coloca al trabajador, ahora ya, en una doble subordinación: dependencia económica y dependencia técnica. Es decir, lo convierte en obrero.
El obrero, y su situación en el trabajo, y su situación en su reproducción (lo que llamamos su situación social o su situación en la vida), es la base de la que parte el movimiento obrero y el pensamiento del movimiento obrero. Ahora hablamos ya del movimiento obrero propiamente dicho o el movimiento de los obreros (no de manera más general, el movimiento de los trabajadores, sino el de los obreros).
Con esta realidad como motivo de sus reflexiones, el pensamiento del movimiento obrero se centra y madura. Y se empieza a distinguir entre el movimiento obrero y el movimiento campesino, entre las exigencias de uno y otro, así como en los posibles acuerdos en las acciones de uno y otro movimiento.
Los campesinos, cuando se habla de revolución la interpretan como la expropiación de las grandes propiedades agrícolas y su reparto entre lo que no tienen tierra para trabajar, o para mejorar la dimensión de las que ya la tienen. Y en eso es en lo que consiste, en principio, la revolución.
Los obreros, al actuar sobre una realidad (la segunda fase del capitalismo) mucho más complicada, buscan unas respuestas a su situación, mucho menos concretas que las de los campesinos.
Los campesinos piden a la revolución (en Rusia por ejemplo), que les suministre “cosas” (tierras, maquinaria, abonos, simiente). Los obreros esperan, exigen de la revolución un cambio; este cambio no consiste solamente en que les den, como a los campesinos, “cosas”; “cosas” para trabajar mejor; sino que el cambio que se exige cubre un campo mucho más extenso; más extenso y más profundo que la simple entrega de “cosas”. La tierra y sus instrumentos para trabajarla al campesino son , efectivamente, “cosas”, y se pueden, por lo tanto, arrebatar a un sujeto y entregárselas a otro sujeto.
Los obreros, sin embargo, utilizan “cosas”, para realizar su trabajo, pero lo hacen bajo unas condiciones impuestas que las convierten en objeto de una relación. Dicho de otra manera, solo aceptando unas determinadas condiciones, el obrero puede utilizar en su trabajo esas “cosas”. Por lo tanto, esas “cosas” llevan gravadas, con una marca que no se borra, esas condiciones de utilización. De tal forma, que quien trabaja con ellas se somete a esas condiciones.
Esas condiciones las impone el propietario de esas “cosas”, y de esta forma, donde vemos una de estas “cosas” utilizada por un obrero en su trabajo, es como si viéramos las condiciones que le unen con el propietario de las mismas. Estas “cosas” que solo se pueden utilizar en el trabajo aceptando las condiciones de su propietario, se llaman el capital. Y por eso decimos que el capital no es una cosa, sino una relación, una relación entre el trabajador y el propietario de los objetos con los que trabaja.
En la que hemos llamado segunda fase del capitalismo, los titulares del capital han transformado éste en su instrumento de sometimiento doble del trabajador: de una parte se les extrae parte del valor que produce con su trabajo, de otra parte, se inserta al trabajador en un entramado técnico del que no conoce, ni el movimiento del conjunto, ni la clave de su funcionamiento.
En estas circunstancias se puede comparar, a manera de ejemplo, las expectativas ante la revolución rusa, de un campesino y de un obrero.
El campesino pide tierras y mejores herramientas. ¿Qué pide el obrero? ¿qué esperaban los obreros rusos de su revolución?.
Estas preguntas se hacen sin ánimo de obtener respuestas que no las pueda entender un obrero. Sino del tipo tan concreto y tan claro como las que daba (y luego las cumplía) Lenin a los campesinos. Les prometió tierras y se las dio; les prometió liquidar a los terratenientes y los liquidó. Cumplió el Gobierno de Lenin con las preguntas, con las peticiones de los campesinos.
El problema con los obreros consistía en que no se presentaba en términos tan claros como el de los campesinos. Un obrero, partiendo de su situación en el trabajo, sus expectativas no se pueden individualizar, sus proyectos de cambio no pueden ser referidos a uno o varios individuos, dado que no estamos tratando de procesos de trabajo individualizados (como los campesinos), sino colectivos.
El primer movimiento que las organizaciones obreras rusas hicieron fue, en forma paralela al campesinado, exigir y conseguir del Gobierno revolucionario, arrebatar a los propietarios de las grandes empresas la propiedad de las mismas.
Sin embargo, lo que resultaba claro y fácil de llevar a término con los campesinos, no lo era con los obreros. Con las tierras de los grandes propietarios se realizaba un reparto, y se asignaban por lotes a los campesinos individualmente.
Pero, una vez perdida la propiedad de una fábrica por parte de su dueño anterior ¿a quién debía el Gobierno entregar en propiedad a la misma?
Una primera respuesta sería: como no se puede repartir entre los obreros, habría que entregarla a todos ellos.
Y aquí apareció en la realidad, en lo que llamamos la práctica social, el verdadero nudo de toda la cuestión que venimos estudiando. La solución que se da a ese problema práctico, real, tendrá su fundamento en la teoría (el conocimiento), que sobre la producción (el trabajo) y su reproducción, tendrá el motor de esa Revolución, es decir, el partido comunista ruso como forma organizada de los obreros rusos.
| En eumed.net: |
 1647 - Investigaciones socioambientales, educativas y humanísticas para el medio rural Por: Miguel Ángel Sámano Rentería y Ramón Rivera Espinosa. (Coordinadores) Este libro es producto del trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores integrantes del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Libro gratis |
15 al 28 de febrero |
|
| Desafíos de las empresas del siglo XXI | |
15 al 29 de marzo |
|
| La Educación en el siglo XXI | |